Las fábulas pueden ser consideradas como la forma más
antigua de la literatura infantil. Su uso viene desde la antigua Sumeria,
pasando por la India, Grecia, Roma, y a lo largo y ancho de la Cristiandad
medieval. La intención aleccionadora de las fábulas es proverbial, (y no solo
para los niños, por cierto) y su arcaica, pero eficaz estructura descansa en
todos los casos en la presentación de una historia alegórica e interesante con
personajes atractivos, generalmente en forma de verso y, con
frecuencia, haciendo uso de protagonistas animales de caracteres antropomórficos
que tratan de dar una lección de comportamiento moral a través del ejemplo. Una
moraleja, vamos; como decía Castellani, “una moral chiquitita”. En este
sentido la potencia de la fábula ha estado siempre en la forma en que permitía
combinar la instrucción con el placer de una breve narración.
Hoy en día puede que se consideren
en desuso (por eso de la libertad de pensamiento y la huida de todo tono
aleccionador), pero al parecer era un elemento central en la educación de los
infantes romanos y medievales. Y quizás haya que volver a ellas en algunos
aspectos, pues la instrucción y el deleite sabiamente combinados pueden ser
caminos adecuados para la Verdad.
Al respecto dejó dicho Chesterton:
“Ya sea que las fábulas comenzaran con Adán o con Esopo; que fueran
germanas o medievales, como Reynard el Zorro, o francesas y del Renacimiento,
como las de La Fontaine, el resultado, en todas partes, es esencialmente el
mismo: que la superioridad es insolente porque es siempre accidental; que el
orgullo precede a la caída; que algunas veces se tiene demasiada astucia. No se
hallarán otras leyendas sino estas grabadas en las rocas por la mano del
hombre. Hay fábulas de diversas clases y épocas, pero con una sola moral,
porque de todas las cosas se deduce una moral única.”
Las más conocidas fábulas y que con
más asiduidad han sido presentadas al público infantil han sido las del griego
Esopo, el romano Fedro, el francés La Fontaine y los españoles Iriarte y
Samaniego. Aquí hablaremos brevemente de algunas de ellas.
Fábulas de Esopo
Las fábulas de Esopo son
probablemente las fábulas de las fábulas. Decía Chesterton que “Esopo encarna un epigrama no raro en la
historia humana; su fama es aún más merecida porque nunca la mereció. Los
fundamentos firmes del sentido común y las astucias tomadas de un sentido poco
común que caracterizan a todas las fábulas no le pertenecen, sino que
pertenecen a la humanidad”. Sin embargo Esopo -si es que existió- tuvo el acierto, y la fortuna
para nosotros, de recopilarlas y darles forma. No obstante, el
acervo hoy día atribuido a Esopo fue enriquecido a lo largo del tiempo con
contribuciones, esfuerzos e ingenios de varios otros.
 |
| Portada de Arthur Rackham (1867-1939) para Las Fábulas de Esopo. |
Desde la Antigüedad estas fábulas
han recorrido, de forma original o espuriamente a manos o con nombres
impostados, las infancias de múltiples generaciones. Al tiempo que las entretenían les proporcionaban instrucción a través de narraciones mundanas moralizantes sobre
cómo vivir en la tierra. De esta manera se complementaba la instrucción religiosa
de los catecismos sobre cómo vivir para llegar al Cielo (John Locke sostuvo que
en su época sólo había dos libros disponibles que eran adecuados para la
educación de los niños: las fábulas de Esopo y la recopilación de fábulas del
medievo que se recogía bajo la autoría de Raynard el zorro).
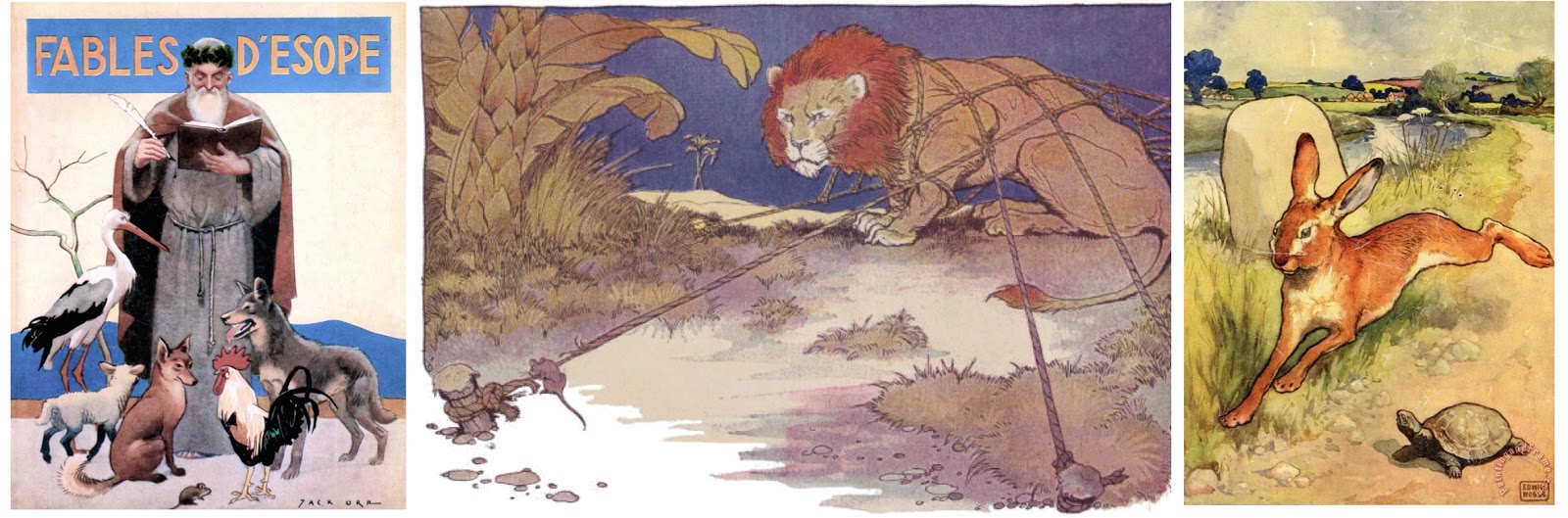 |
| Ilustraciones de Jack Orr (1890-1961), Milo Winter (1888-1956) y Edwin Noble (1976-1941). |
Fábulas de La Fontaine
 |
| Ilustración de Maurice Boutet de Monvel (1850-1913). |
La Fontaine era católico por lo que
era de esperar que sus fábulas trasluciesen esa catolicidad (fueron calificadas
de divinas por Madame de Sevigné, aunque ciertamente por sus otras fábulas, las
Fábulas libertinas, no parezca
merecer esa distinción). Y así es, La Fontaine extrae -como es tradición en
este género-, una enseñanza de cada historia, pero así y todo pueden desprenderse
de la totalidad de la obra ciertas ideas madre; estas son, primero, aquella que
señala que hay que tomar el mundo tal cual es, pues así lo ha hecho Dios y así
lo gobierna Dios, por tanto para nosotros está el vivir en él y hacer de él un
escenario de nuestra redención (Eclesiástico, 11,14, “Las cosas buenas y malas, la vida y la muerte, la pobreza y las
riquezas provienen de Dios”). Que no debemos abusar de unos ni
aceptar ser las víctimas de otros (Nuestro Señor nos incitó a “ser sencillos como las palomas y sabios
como las serpientes”, Mateo, 10,16). Por último se nos insta
a adoptar una actitud activa ante el mundo, “Ustedes
los inexpertos, ¡adquieran prudencia!/ Ustedes los necios, ¡obtengan
discernimiento!” (Proverbios, 8,5).
 |
| Ilustración de Boutet de Monvel (1850-1913). |
Muy recomendable.
En cuanto a la versión, cierto es que hay muchísimas en el mercado, pero
resulta difícil acompañarlas de una ilustración a la altura. La que más nos ha
gustado en casa es la versión que hizo Maurice Boutet de Monvel, -la ilustración que he
elegido proviene del libro-, pero aunque se pueden adquirir a precio muy asequible
en su idioma original, no conozco que se hayan traducido al castellano. También
se han publicado las fábulas con ilustraciones de Gustav Doré en distintas
ediciones (por ejemplo Edimat Libros S.A., a un precio razonable).
Las fábulas de Iriarte y Samaniego
En el siglo XVIII Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego retomaron la tradición fabuladora escribiendo
recopilaciones de fábulas que recogen tanto las influencias clásicas de Esopo o
Fedro cuanto las orientales, llegadas a través de la invasión musulmana de la
mano de colecciones hindúes como la del Panchantra
y el Kalila y Dimna.
Samaniego, en sus Fábulas en verso castellano, realizó una entretenida disección de los
defectos humanos en 257 pequeñas fábulas, dispensándola en un tono ingenuo que
escondía parcialmente, solo parcialmente, su implacable crítica.
Un ejemplo del ingenio de este autor
es su breve fábula titulada El labrador y
la Providencia, que encanta y divierte a mis hijas.
“Un labrador reposaba pacífico debajo de una encina. ¿Por qué la
Providencia, decía, puso a la ruin bellota en elevado sitio... Y no a la
calabaza?... Cayendo una bellota le dio en las narices...”
Por su parte Iriarte en sus Fábulas literarias da a la temática de
la fábula un giro, y al inventario de verdades prácticas generales de toda
fábula, añade las referidas al arte poética y a sus reglas esenciales con el
fin de elaborar una especie de ética creadora.
En El asno y la flauta, Iriarte invita a los lectores a percibir algo
acerca del éxito desordenado en el arte. La fábula
funciona al abrir nuestros ojos a un hecho de la vida al que estar atento.
Sin saber del arte
Muchos burros hay,
Que una vez aciertan
Por casualidad.
 |
| Ilustraciones de las fábulas de Samaniego de J. J. Grandville (1803-1847) y de las de Iriarte de Marco en una edición de Calleja de 1893. |
Hay muchísimas ediciones de estas fábulas, aunque puede destacarse la que recientemente ha lanzado la Editorial Espuela de Plata de las fábulas de Samaniego con las magnificas ilustraciones de Grandville.
Epílogo
Cuando las fábulas tuvieron que
compartir el corazón y la imaginación de los niños con los cuentos de hadas, allá
por finales del siglo XVIII, comenzó su lento declive. Confieso que sé porqué…
y mis hijas también. Chesterton pensaba lo mismo. No me resisto a plasmar aquí
su opinión:
“Pero la fábula y el cuento de hadas son completamente diferentes entre
sí. Son muchos los elementos que marcan la diferencia, siendo el más claro de
todos el que no puede ser buena una fábula si intervienen en ella seres
humanos; y que sin estos, no puede haber cuento de hadas que sea bueno.
Esopo o Babrio (cualquiera que fuera su nombre) comprendía que, en una
fábula, debían ser impersonales todos los que en ella intervinieran. Debían ser
como lo abstracto en álgebra, o como las piezas del ajedrez. El león debe ser
más fuerte que el lobo, del mismo modo que cuatro es siempre el doble de dos.
El zorro de la fábula debe moverse en línea torcida, lo mismo que el caballo de
ajedrez. La oveja de la fábula debe avanzar paso a paso como el peón sobre el
tablero. La fábula no admite tortuosos capitanes de peones, no permite lo que
Balzac llamó “la rebelión de la oveja”.
El cuento de hadas, por el contrario, gira siempre en torno de la
personalidad humana. Sin héroes que combatieran con los dragones, no sabríamos
que existían dragones. Sin los aventureros que naufragaran en la costa de la
isla desierta, esta habría permanecido ignorada. Si el tercer hijo del molinero
no hubiera descubierto el jardín encantado donde las siete princesas se
hallaban heladas y blancas, estas habrían continuado en ese mismo estado en el
jardín hechizado. Sin príncipe que despertara a la Bella Durmiente, ella
seguiría durmiendo. Las fábulas se basan en la idea opuesta: que todas las
cosas subsisten por sí mismas, y en cualquier caso hablarán por sí mismas. El lobo
será siempre lobo y el zorro, zorro.
Por eso creo en la superioridad de
los cuentos de hadas, por su mayor complejidad, por su mayor profundidad… por
su mayor humanidad.
No obstante, creo que las fábulas
pueden seguir ejerciendo su función original: entretener e instruir. Espero que
así sea.


Comentarios
Publicar un comentario