La pretensión de que nuestro mayor clásico ––quizá el mayor de los clásicos–– encierra una personificación de Jesucristo en el personaje del protagonista Alonso Quijano, no es ninguna novedad ni tampoco una afirmación temeraria, aunque pueda llegar a ser polémica. Desde la publicación de la obra no ha dejado de escribirse sobre esta cuestión, y hasta hace bien poco gente de la categoría de Miguel de Unamuno y Rubén Darío se han acercado al tema. A quien sepa leer bien (que no todos podemos hacerlo con esta obra) y, además, tenga una mínima formación cristiana (que tampoco está hoy muy extendida), no le resultará difícil encontrar apoyo a esta tesis. Pero les confieso que a mi no me ha resultado fácil, pues para quien no está entrenado es necesaria una lectura atenta y reflexiva. Por ello me he aproximado a los que más saben de esto, quienes coinciden en destacar ciertos pasajes indicativos de este paralelismo entre Cristo y don Quijote, de alguno de los cuales paso a hacer relación: por ejemplo, el de la primera salida, cuando un labrador vecino suyo, Pedro Alonso, viéndolo tendido en el suelo, le limpia el rostro, cubierto de polvo, como la Verónica a Jesús y luego procede a subirlo sobre un jumento, como el samaritano al herido de la parábola evangélica. O cuando don Quijote se ve metido en la jaula que le han preparado sus amigos para trasladarlo a la aldea, y contestando al barbero, da un gran suspiro, como Cristo en la cruz. O aquel en el que Sancho Panza, arrodillado ante su amo, le besa la mano y la falda de la loriga. O la escena de la incredulidad del carretero, en las aventuras de los leones, que hará exclamar al héroe, como Jesús a Pedro: «¡Oh, hombre de poca fe!». Y bastantes más.
Todo ello sugeriría la intención de Cervantes de presentarnos a un héroe que recuerda muchas veces a Cristo. El mismo Dostoievski, cuando se plantea algo similar (como veremos después), refiere como máximo y más perfecto ejemplo de tal pretensión al Quijote, y el ya citado Unamuno lo defendió siempre así.
Pero no se trata solo de la plasmación de signos, señales o evocaciones cristológicas más o menos vagas como las referidas. Es la personalidad misma del caballero la que apunta a Cristo, y esto es más fácil de percibir. Porque, sin duda alguna, el Quijote pretende ser un caballero cristiano y, como sabemos, el modelo de tal figura es Cristo.
El hidalgo manchego Alonso Quijano, de renombre el «Bueno», es un hombre cuerdo que, según se nos cuenta, un día pierde el juicio haciéndose caballero y tomado por nombre don Quijote. Pero pronto el lector se apercibe de que esta locura es solo el contraste entre su ideal y el mundo que enfrenta, un mundo extraviado por el pecado, las maldades y las injusticias, recordándonos la obra, a cada paso, el scandalum crucis de san Pablo y aquello de que «si somos locos, es para con Dios». De igual manera, a medida que leemos, percibimos que la Providencia va llevando sus iniciales cuitas mundanas, nacidas en la lectura de «detestables libros» y «profanas historias», hacia una realidad vital iluminada a luz de una fe que se manifiesta plenamente en su final. En este sentido, el teólogo católico alemán Erich Przywara, comentando precisamente esta interpretación tan unamuniana del personaje, dice: «tan enérgicamente contrapuestas son la concepción del mundo y de la vida que sostiene la fe, y la concepción del 'sano entendimiento humano'. que su modelo más perfecto está en el quijotismo, esto es. en hacerse ridículo hasta la demencia». En consonancia con lo peculiar de esta locura, Cervantes hace que su don Quijote recupere al final de la historia la cordura, pareciendo tal reconversión más bien resultado de la gracia divina que de otra cosa, tan milagrosa es la mudanza, pues el juicio vuelve al héroe justo en sus últimos momentos y con clara presencia de Dios en la escena, dejando esta vida el hidalgo con buen sentido y encomendándose al Cielo.
En semejanza a Cristo, el Quijote se enfrenta al mundo y proclama su verdad, su utopía de paladín cristiano, e intenta vivirla plenamente, contra viento y marea. Y para ello se enfrenta a lo que haga falta y sufre las consecuencias de tamaña excentricidad con humildad y resignación cristiana. Y trata de hacerse caballero, un caballero cristiano, para llevar a cabo esa misión, que no es otra que «la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes». Porque, como el mismo dice, un caballero «ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales», reproduciendo aquello de Ramón Llull de que «ningún caballero puede ignorar las siete virtudes que son la raíz y el fundamento de todas las buenas costumbres y vías y caminos de la celestial gloria perdurable; de las cuales virtudes tres son teologales y cuatro cardinales». Estos rectos y exigentes mandamientos que don Quijote trata de poner en práctica en las andanzas de su cristiana odisea, no son otra cosa que las Bienaventuranzas evangélicas acomodadas a la vida de los caballeros cristianos, pues al caballero pobre como él «no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido y oficioso, no soberbio, no arrogante, no murmurador, y, sobre todo, caritativo».
Pero, es cierto también, que el héroe de Cervantes se debate como todo caballero entre el amor mundano y el amor divino y que, a diferencia de Galahad, no sale bien parado de tal justa. La presencia conflictiva del interés amoroso lleva a don Quijote a desviarse de su ideal y le obliga en último término a renunciar a su empresa caballeresca ante la frustración invencible de su aventura. Pero, no porque esta estuviere guardada para otro más puro, como es el caso de Galahad frente a su padre Lanzarote en el relato arturiano, o el de Esplandián en nuestro Amadís (ya que don Quijote guarda fielmente su castidad, y sus desvelos por la amada son de carácter platónico), sino por la imposibilidad de liberar a Dulcinea de su encantamiento. Una Dulcinea que se había vuelto el centro de sus lides caballerescas en abandono de más puros y trascendentales ideales, en un cierto alejamiento, muy humano, de la figura de Cristo. Una identificación figurativa esta que, ni siquiera su más apasionado defensor, Don Miguel de Unamuno, se atrevió a llevar hasta sus últimas consecuencias, quedándose más bien el de la Mancha como discípulo e imitador, lo que, para bien, da lugar a una vida ––aunque literaria––, que en ciertos aspectos se parece mucho a la de su Maestro, el propio Cristo.
Quizá sea esto así, o quizá no; como sabemos, la obra es tan grande que encierra tesoros de diferente valor según quién busque, en una ejemplificación muy gráfica de la «aplicabilidad» de Tolkien. En todo caso, quiero pensar que Alonso Quijano alcanza, finalmente, al menos un logro, un logro que quizá no se había propuesto ––lo mismo que Cervantes––, pero que superaría con creces su inicial empeño: transformar su realidad y la realidad de los demás haciendo que para muchos, dentro y fuera del libro, florezca un mundo que siempre ha estado ahí fuera, aunque no nos demos cuenta, y que dará paso a uno mejor que está por llegar y aún no se ha visto. Por el camino nuestro hidalgo destruye los romances de caballería profanos y restablece la institución a su verdadero sentido cristiano, en una obra magistral que es un canto a la belleza de la vida.
De esta manera, aunque el Quijote pueda ser visto por muchos como una figura análoga a Cristo, como no podía ser de otra manera, Cervantes habría fracasado en su propósito. ¿O quizá no? ¿Y si ––como creo–– esa no hubiera sido nunca su intención? En todo caso, aún cuando se pudiese tomar tal ensayo como un fracaso, de lo que no cabe duda alguna es de que se trataría de un fracaso maravilloso que nos ha dado como fruto el legado de una obra inmortal.





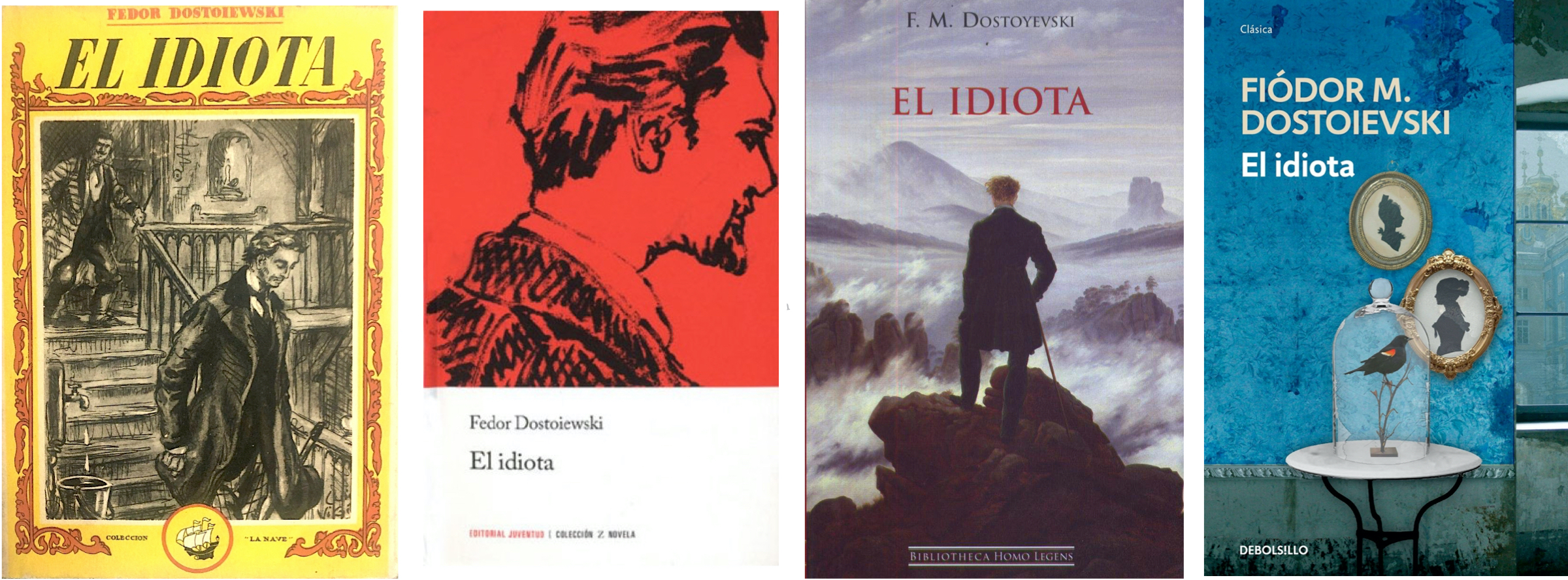
Estimado Miguel:
ResponderEliminarAdemás de expresar mi admiración por tal profundidad en sus análisis, quisiera poder comunicarme con usted. He enviado un correo a la dirección delibrospadresehijos@gmail.com, no se si habrá podido verlo o si no utiliza esa dirección de correo.
Desde ya, muchas gracias por su tiempo y trabajo.
Mi nombre es Matías Felice.
Eliminar