 |
| «Amanecer en Riesengebirge». Obra de Caspar David Friedrich (1774-1840). |
«Todos queremos ser encontrados».
G. K. Chesterton. Un hombre vivo.
«El amor debe comenzar en casa. Cierto. Pero es un pequeño amor y con poco valor el que termina ahí. No es siempre el loco el que muestra sus emociones. También puede ser el santo».
Myles Connolly. Mr. Blue.
Billy Budd, marinero (1891)
Billy Budd marinero, la novela que Herman Melville dejó en manuscrito a su muerte en 1891 (publicada póstumamente en 1924), ha sido tradicionalmente relacionada con una significación religiosa y objeto de múltiples discusiones al efecto, a pesar de que su autor mantuvo siempre una distancia entre respetuosa y reservada hacia lo religioso.
El personaje que da título a la novela, Billy Budd, al igual que Cristo es bello y bueno. Como Cristo trata a sus verdugos con una sensibilidad desgarradora. Y, como Cristo, es juzgado y ejecutado por un crimen que no le es imputable, un crimen que, «según el código militar, merece la pena capital», pero que visto desde la altura de la Verdad no es delito en absoluto:
«¿Cómo vamos a enviar a una muerte sumaria y vergonzosa a un semejante que nos consta que es inocente a los ojos de Dios?» ... «a alguien que en el juicio final será absuelto».
Melville advierte a sus lectores que Billy Budd «no se presenta como un héroe convencional» y ciertamente no lo es, como tampoco el dilema que encierra la novela.
Billy Budd marinero, cuenta la historia de tres hombres de mar que termina en tragedia: el joven e ingenuo marinero Billy Budd, el envidioso maestro de armas John Claggart y el veterano capitán Edward Fairfax Vere. La trama se inspira en un episodio casi anecdótico que tuvo lugar a finales del siglo XVIII a bordo de un buque de guerra de la marina británica: la condena y ejecución de un joven marinero, querido por todos por su atractivo, bondad e inocencia, en razón de la comisión del homicidio involuntario de un oficial que le había acusado falsamente de sedición. Una historia con la violenta simetría de un juego de espejos. La juventud, la belleza y la fuerza de Budd inspiran un odio insidioso en Claggart, quien falsamente le acusa de motín. Cuando Vere pide a Budd que responda a la acusación, la justa indignación de este empeora un tartamudeo congénito que le impide hablar. Acuciado por su ira muda, Budd, impotente, golpea a Claggart, quien cae y, accidentalmente, se hiere y muere. «La inocencia y la culpabilidad personificadas en Claggart y Budd cambiaron de lugar en ese momento», nos dice Melville. Atrapado por las normas que buscan atajar la posible insubordinación que la conducta de Budd podría inspirar en la tripulación, el capitán Vere improvisa un juicio de segura condena para Budd, aplica una ley que considera injusta al caso y, finalmente, lo hace colgar. Vere muere más tarde por una herida de guerra, repitiendo el nombre de Budd como sus últimas palabras.
A pesar de algunas similitudes (su belleza, su inocencia, su sometimiento y condena a muerte en un juicio injusto), creo que Billy Budd no pretende representar a Cristo. Él es, por contra, el viejo Adán, bello, inocente, pero enteramente humano y menos perfecto, a pesar de sus gracias preternaturales, que el hombre redimido. En absoluto cercano al hombre/Dios. Su tartamudeo en el juicio, que provoca su silencio ante la falsa acusación y es causa de su reacción violenta, es muestra de esta imperfección. Cristo también mostró silencio en su infame juicio, pero fue resultado de su propia voluntad; Cristo se mostró manso, sin reacción ante las acusaciones y los castigos, pero no por imposibilidad o impotencia, sino porque así había de hacerlo para cumplir la voluntad del Padre. Melville parece insinuarlo:
«Billy era en muchos aspectos poco más que una especie de bárbaro, más aún de lo que lo era Adán antes de que la sinuosa serpiente buscara reptando su compañía».
De esta forma, el autor, familiarizado con una sociedad calvinista, presenta en la novela a tres tipos de hombre: el hombre natural anterior a la caída, personificado en Billy Budd, y el hombre caído, que muestra en dos tipologías: aquel abocado al mal, al cual abraza voluntariamente ––representado por Claggart––, y el que trata de ser justo y que, por causa de su imperfección, no puede serlo, encarnado en el capitán Vere.
«Teniente, me va a quitar lo mejor de mis hombres, la perla de mi tripulación. Porque este hombre, a pesar de su juventud y falta de educación, ¿no es analfabeto? Alivia los conflictos entre los marineros y hace reinar el buen humor a bordo, una especie de convivencia natural y espontánea, sin hacer nada en particular, salvo ser lo que es: un "pacificador", un hacedor de paz, del que emana una misteriosa "virtud secreta"». Así nos presenta Melville al bueno e inocente de Budd y al efecto benéfico que causa su mera presencia.
Claggard, por su parte, odia Budd y este odio le lleva a confabular una mentira contra él, que no solo desencadena la tragedia, sino que trae consigo su propia muerte.
Por último, el capitán Vere se nos presenta haciendo frente a un viejo y conocido dilema moral, el mismo ante el que se encontró Pilatos en aquel día de hace más de 2.000 años. ¿Qué sucede cuando la ley nos dice que hagamos algo que, claramente, nuestra conciencia nos dice que está mal? ¿Cómo actuar cuando las acciones de aquel a quien hay que juzgar representan exactamente lo contrario de su intención?
Al lado de estas cuestiones, la gran pregunta que Melville se hace en su última novela no es la que presentamos al comienzo de esta serie de entradas, sino aquella otra en la que el centro de la cuestión pasa a ser qué ocurriría si el hombre preternatural, anterior a la caída ––representado por el marinero Budd––, apareciese en este mundo caído.
La respuesta a esa pregunta no puede ser otra que la muerte, una muerte inmerecida, sin culpa, una muerte sacrificial, sí, pero sin la significación salvífica y redentora de la muerte de Cristo. Así, Billy Budd está condenado morir a pesar de su bondad e inocencia, pero su muerte no cambia nada ni a nadie.
El bello e inocente marinero no se parece a Cristo. Budd no actúa en interés de los demás, no se sacrifica por ellos, no es más que un inocente que alberga en su corazón, inmerecidamente, una gracia preternatural que irradia a su alrededor, pero sin mérito alguno, sin la voluntariedad propia del verdadero amor. Debajo de la presentación angélica dada por el narrador, el joven protagonista hace uso de la violencia, cierto que es en respuesta a un insulto, pero no ofrece el silencio ni la otra mejilla como sabemos que haría Cristo. Definitivamente, no parece que Billy Budd sea una figura imitatio Christi.
Un hombre vivo (1912)
Sin duda alguna Chesterton fue un hombre generoso, recto y sensible, lleno de bondad y buen católico. Pero, ¿podemos encontrar en su obra algún ejemplo de este tipo de hombre? Por supuesto que sí, y más de uno, aunque aquí me centraré en quizá el más llamativo de todos ellos, el protagonista de Un hombre vivo (Manalive), obra escrita en 1912 y según Mircea Eliade, «indudablemente, la mejor novela de Chesterton». El propio Chesterton, en su Autobiografía (1937) nos dice: «Creo que fue por aquella época cuando tuve una idea que más tarde utilicé en un cuento titulado «Manalive»; en él se habla de un ser bondadoso que iba por ahí con una pistola con la que de repente apuntaba a un filósofo pesimista, cuando este decía que no merece la pena vivir».
El protagonista de la historia tiene el mejor de los nombres posibles, un nombre que le designa apropiadamente y que, en su caso, puede que se acerque al nombre que a cada uno nos espera escrito en una piedra blanca al final de los tiempos: Inocencio Smith. «Smith» es el nombre por el que se conoce en el mundo anglosajón al hombre común. E «Inocencio» hace referencia, obviamente, a la pureza, la dulzura y al asombro del conocer verdadero. Pero no se trata aquí, como tampoco en el caso del Iván de los cuentos rusos, de ignorancia o estulticia. Esa ingenuidad primera apunta a un conocimiento indemne al cinismo y blindado a la corrupción. Inocencio Smith es un hombre que guarda los mandamientos (como se comprueba en la segunda parte de la novela), pero que rompe las convenciones (¡organiza una comida en el tejado!, «el sitio mandado hacer para un picnic», según él). Y cuando quiebra estas convenciones, burguesas y acomodadas, esto es confundido por los demás con el incumplimiento de los mandamientos. Por ejemplo, se compromete amorosamente a pesar de estar ya casado, aunque después sabemos que lo hace con su propia esposa, o comete lo que en apariencia es un robo, aunque lo que roba resulta ser finalmente suyo, o sale de su casa para poder volver a ella. Y aquí, el hombre bueno hace aquello que el propio Chesterton había señalado unos años antes en Ortodoxia (1908), cuando habla de una novela en proyecto sobre un hombre que parte a descubrir una nueva tierra, pero que sin saberlo termina redescubriendo su propio hogar, volviéndolo a ver como si fuera la primera vez. Porque el propósito final de cualquier viaje es volver a casa. De ahí viene nuestra añoranza inextinguible, expresada en las frases «creen que añoran el pasado, pero en realidad su añoranza tiene que ver con el futuro» del santo cardenal Newman y «nos hiciste, Señor, para Ti; y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Ti», de san Agustín.
La novela tiene un nudo central constituido por un proceso judicial sui generis contra Smith. Esta instigación y acoso judicial hace del personaje, en cierto modo, una figura de Cristo, porque como Cristo, llega a la casa precisamente para ser llevado a juicio por aquellas personas a quienes va a liberar. Y al igual que Cristo, Inocencio Smith calla ante aquello de lo que se le acusa:
«Se le proporcionó pluma y papel, con los que hizo barcos de papel, dardos de papel y muñecas de papel de forma satisfactoria durante todo el proceso. Nunca levantó la vista, sino que parecía tan inconsciente como un niño en el suelo de una guardería vacía».
Sin embargo, la diferencia entre las historias la encontramos en que el desenlace del proceso no es trágico, aunque sí redentor. Porque el protagonista no es condenado y mucho menos muere, sino que logra con su modus vivendi, con esa viveza a que hace referencia el título, liberar a los habitantes de la casa de la esclavitud de los ídolos a la que están sujetos, de sus mezquindades, de sus miedos y de las convenciones a las que están atados, para devolverles la gracia de sus identidades de hombres vivos.
La llegada a la casa como un extraño de quien es su dueño (en también alegórica referencia a Cristo), supone una conmoción. De entrada, todos los personajes quedan impactados. Unos creen que Inocencio Smith debe ser detenido y juzgado, que es un delincuente. Otros piensan que está ciertamente loco. Algunos consideran que es la primera persona cuerda que han conocido y que conocerlo es como salir a la luz por primera vez. Pero solo hay una persona que no se escandaliza con él: Mary Grey, su esposa, la mujer que lo ama. ¿Es el amor aquello que da la verdadera visión de las cosas? Chesterton, como buen cristiano, nos diría que sí y este personaje femenino es la prueba. En todo caso, la llegada y la presencia de Smith tiene un efecto revitalizador para todos los demás e incluso para sí mismo; en palabras de Alison Milbank, Smith «recibe su propia vida de vuelta como un regalo». Chesterton juega aquí con la dinámica del acontecimiento propia del cristianismo, con una eucatástrofe que conmociona, con una sucesión de hechos que transforman y hacen que ya nada vuelva a ser igual, tal y como acontece con la encarnación del Hijo de Dios, que lleva a plenitud toda la revelación, representando el momento central de toda la historia humana (Gálatas, 4, 4).
Pero, quizá por todo ello, Smith no pretende ser un reflejo o una representación de Cristo, aunque sí una muestra del efecto que Él causa en nosotros una vez nos hemos revestido «del hombre nuevo». Y así, Chesterton nos dice que ser un hombre es una gracia, porque nacer significa poder ser salvado, y ser consciente de esto hace al hombre vivir la vida con un asombro y una alegría nuevas. La presencia de Cristo, la creencia en Cristo, es lo que hace sentir a un hombre que está realmente vivo. Y esto es lo que Smith enseña a todos los demás, incluso a sí mismo.
¿Y si no es una figura de Cristo, quién es entonces Inocencio Smith? ¿Es quizá el propio Chesterton? Dale Ahlquist, que conoce bien el mundo chestertoniano, dice que este es el libro en el que Chesterton nos muestra sobre cómo vivir como Chesterton. ¿Qué creen ustedes?
Mr. Blue (1928)
La breve y estupenda novela titulada Mr. Blue (1928), es una pequeña y semi desconocida joya a recuperar, que todavía espera su edición en castellano.
Su autor, Myles Connolly, desarrolló una carrera exitosa como guionista de cine en Hollywood, en estrecha colaboración con famosos directores como Frank Capra y Leo McCarey, con los que le unía una fuerte amistad. Suyo es el guion de El Estado de la Unión (Katharine Hepburn y Spencer Tracy, 1948), y suyas son intervenciones extraoficiales pero decisivas en los libretos de películas como, Que bello es vivir (Donna Reed y James Stewart, 1946), Caballero sin espada (Jean Arthur y James Stewart, 1939) y El secreto de vivir (Jane Arthur y Gary Cooper, 1936). Connolly era muy consciente del poder de las películas para transformar la cultura y tenía depositadas muchas esperanzas en ese nuevo arte. Así, hace decir a su protagonista, Blue, lo siguiente:
«Puedo crear un nuevo pueblo, amable y con gracia, sensible, bondadoso, religioso, un pueblo que descubra en la belleza la revelación más alegre de Dios. Ningún arte ha tenido nunca el futuro que tiene el cine. Si falla, ningún arte habrá tenido un fracaso tan grande y lamentable».
Desgraciadamente, no creo que Connelly, o su héroe Blue, pudieran seguir manteniendo ese optimismo e ilusión hoy día. Pero este es otro asunto.
La novela de la que les hablo está protagonizada por un hombre peculiar, diferente, y por ello, excepcional, llamado Blue, de clara y evidente inspiración cristiana.
Escrita en la década de 1920 y publicada tres años después que El gran Gastby (1925) de Scott Fitzgerald, su protagonista, Blue, es la antítesis de Gatsby, el millonario hecho a sí mismo que acaba destruyéndose a sí mismo. En el comienzo de la novela se nos dice que Blue es «el hombre en el que Jay Gatsby podría haberse convertido si hubiera servido a una verdad más alta que el sonido del dinero en la voz de Daisy Buchanan». Como señaló el padre jesuita John B. Breslin, «Gatsby representa todo lo que Blue, tres años después, rechaza: la búsqueda de grandes riquezas, la disposición para hacer lo que sea para ganar y el ansia de reconocimiento y aceptación».
El joven Blue es un cristiano de una radical alegría, rebelde e idealista, que ha decidido vivir el mensaje del Evangelio plenamente. Una sola frase suya define este espíritu:
«¿Alguna vez has tratado de amar a alguien que fuera malo, mezquino, superficial, o egoísta? Inténtalo».
El autor hace confluir en el personaje de Blue dos facetas que parecen dispares o incluso opuestas. Por una parte, nos muestra a un joven generoso, solícito y feliz, que desdeña placeres y comodidades como una bonita casa o una buena comida, y que se tambaleaba en el borde de la azotea de un edificio de treinta pisos mientras vuela una cometa y canta alegremente, ajeno a cualquier peligro. Es un joven que muestra una aparente entrega ciega a lo que pueda ofrecerle el destino, un místico que aprecia las bondades y bellezas de aquello que le rodea, lo que podría hacernos pensar en un fideísta o un panteísta. Pero, al mismo tiempo, el autor nos presenta a un joven ardiente y combativo, nada conformista con el mundo que le ha tocado vivir y defensor acérrimo de sus convicciones, consciente de los peligros, seducciones y engaños que encierra la modernidad.
Se reúnen así en Blue una dispar combinación del ingenio combativo y encantador de Chesterton y la desconcertante alegría y asombro ante el mundo creado de san Francisco de Asís.
Pero esa contradicción es mera apariencia.
De una parte, su confianza vital es fe en un Dios todopoderoso, entrega confiada en manos de la Providencia divina. Y su misticismo aparentemente naturalista, es un franciscanismo contemporáneo al estilo del santo de Asís, con un gozo por existir similar al expresado por Chesterton.
De otra, su inquieta rebeldía no es más que ardor combativo en defensa de esa fe, en feroz lucha «contra el orgullo, la indiferencia y el conocimiento, contra el agnosticismo que, como un gas venenoso, descompone la mente».
De esta manera, Connolly nos muestra a través de su personaje, que no hay verdadero enfrentamiento entre el santo de Asís y el de Aquino, que no hay oposición entre la fe y la razón.
La historia es contada devotamente por un incondicional amigo del protagonista, el anónimo narrador, desarrollándose la acción entre Boston y Nueva York, lugares donde Blue pasa su corta vida maravillándose del universo y alabando al Dios que lo creó. Vive en la terraza de un rascacielos donde tiene por casa una caja de embalaje para poder apreciar mejor las estrellas, y cuando hereda una fortuna, no se comporta como de ordinario hacen los ricos y famosos, tratando de obtener más y más riqueza y poder. Por el contrario, regala la mayor parte de esa fortuna y abraza a la que denomina «la señora Pobreza» para poder encontrar y ver a Dios en los desfavorecidos, a quienes considera como sus mejores amigos. De personalidad carismática y atractiva, se desvive por los demás convirtiendo su vida en un acto de caridad constante. Terminada la lectura, uno se queda con la convicción de que, de no ser Blue una criatura del mundo imaginario del autor, le esperaría una de las moradas que Cristo ha preparado en su Reino de los Cielos. El joven Blue, mientras vuela cometas y contempla las estrellas desde su terraza, proclama a los cuatro vientos:
«Otros pueden ser sensatos, pero no uno que sabe en su corazón cuán pocas cosas importan realmente. Otros pueden ser sobrios y moderados, pero no uno que esté loco por la belleza de la vida y casi ciego con su deslumbrante luz».
Por su parte, el narrador nos confiesa: «Cuanto más escuchaba a Blue, más me gustaba. Me gustaba su aspecto, para empezar. A cualquiera le gustaría. Pero además de eso había una cierta cualidad espectacular, se podría decir que una cierta y espectacular cordura, debajo de todas sus ideas, que era novedosa y estimulante para mí».
Blue es, por lo tanto, más un imitador de Cristo que una representación de Él.
Y acabo con una reflexión que Connolly pone en boca de su joven protagonista, una que se ajusta, como anillo al dedo, a la labor que se ha impuesto este blog y que, a su vez, coincide con otra esbozada por Chesterton en su Autobiografía. Vayamos con Connolly:
«El agnosticismo científico ha llegado para quedarse ––sostuvo––, porque no es una filosofía, sino un estado de ánimo pagado de sí mismo. Es difícil oponerse a él con razón y argumentos. Lo único con lo que uno puede enfrentarlo, ––señaló––, es otro estado de ánimo. Y ahí, supongo, es donde entran las grandes vidas y el buen arte».
Y terminemos con Chesterton:
«El objetivo de la vida artística y espiritual era excavar hasta encontrar aquel enterrado amanecer de asombro; de esa forma, un hombre sentado en una silla podía de repente ser consciente de que estaba vivo y ser feliz».
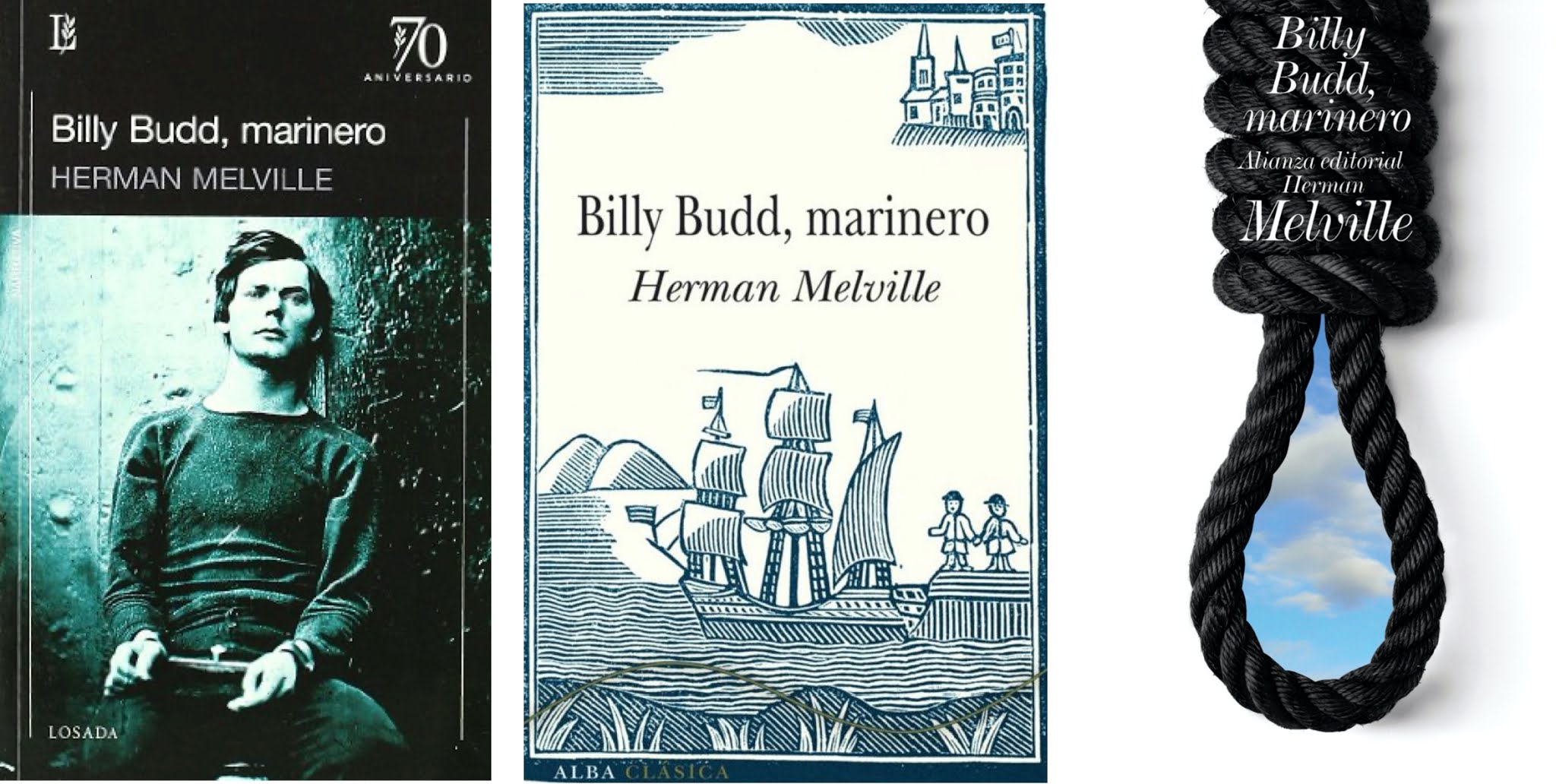


Comentarios
Publicar un comentario